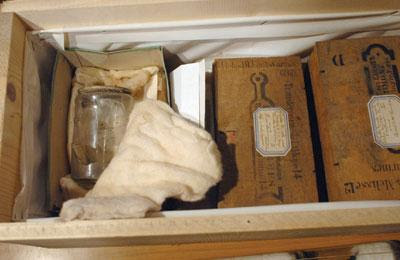Aviso que este post va a ser desordenado, más una acumulación de ideas o impresiones que otra cosa. El asunto surgió de una conversación hace un par de días donde hablábamos de los posibles enfoques para una docencia universitaria diferente. ¿Por qué es necesario cambiar las formas de docencia en la universidad?. Hay más pero los motivos que comentábamos en esa conversación estaban relacionados con el acceso y gestión de la información, por ejemplo:
- que Internet hace posible acceder a una ingente cantidad de información de forma instantánea aunque no filtrada.
- que no todo está escrito pero casi, lo que hace que las clases convencionales pierdan sentido poco a poco.
- que hoy existen herramientas que permiten el ensayo de otros métodos docentes y de aprendizaje, eso sí, corriendo riesgos.
Sobre esto hay problemas y posibles soluciones y hoy quiero comentarles algunas cosas que se me ocurren al respecto insistiendo en que no tengo bien ordenado el asunto en la cabeza.
Por ejemplo: hay resistencia al cambio. Los profesores ven (vemos) que hay que replantearse muchas cosas. Que hay que pensar que las clases convencionales hacen agua y que hay que buscar alternativas. Que con un buen libro se mejoran los "apuntes" que un alumno pueda tomar en nuestras clases. Que las diapositivas de Powerpoint que usas van camino del limbo de los bits reciclados.
Y con esto se aproxima el Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, que viene aparentemente a potenciar que estos cambios se realicen. Sólo aparentemente porque en realidad hay pocas cosas claras bajo esas siglas, que se han ido descafeinando a ritmo vertiginoso.De lo que queda podríamos decir que se tiende a reducir distancias, no sólo entre profesores y alumnos sino también entre los propios alumnos. En el primer caso eso mediante una atención más personal, por ejemplo, mediante un proyecto o práctica que el profesor tutorice de forma periódica e individual. En el segundo, mediante el retorno del trabajo cooperativo, entre pequeños grupos de alumnos que deben hacer tareas en común que serán también tutorizados por el profesor pero de forma colectiva.
En mi opinión, este cambio es deseable pero difícil. Veo al menos dos motivos para ello. El primero es de infraestructuras: las Facultades y Escuelas están diseñadas de otra forma, con aulas medianas o grandes. En cambio, habrá muy pocos o ningún espacio donde se pueda trabajar en grupos pequeños durante las horas que haga falta, esos que antes se llamaban seminarios: salas de 15 metros cuadrados o poco más, con una mesa central, una pizarra (¿digital?), un proyector, wifi...
Tampoco contribuye al éxito de la nueva estrategia que los libros se hayan centralizado en bibliotecas dotadas de una gran sala orientada sólo al trabajo individual (no se puede hablar ni hacer una reunión de grupo), en oposición a las pequeñas bibliotecas especializadas en los departamentos donde el acceso al material desde los seminarios sería inmediato.
Finalmente, la iniciativa debería ser organizada y coordinada desde arriba, donde tienen poder para asignar recursos y distribuir tiempos. Pero no hay recursos ni hay tiempo. Podría haberlos pero valen dinero.
Respecto a los recursos valga lo dicho arriba en cuanto a infraestructuras. El tiempo es otro escollo. Tiempo del alumno y tiempo del profesor. En el caso del alumno, no sería razonable que el cambio de métodos conlleve un incremento sustancial del tiempo de dedicación a cada asignatura porque los días tienen 24 horas, no más. Se supone que eso se solucionará con el diseño de los nuevos planes de estudio que se hará con el cálculo de los créditos ECTS, que miden la dedicación del alumno, no las horas de clase. Pero mientras tanto, hay lo que hay y cualquier cambio debe hacerse midiendo bien las consecuencias.
El tiempo del profesor es la otra cara del problema. Obviemos aquí al caradura o al impresentable de turno porque ese es otro debate diferente. Centrándonos en el profesor responsable, la docencia es sólo una parte de su dedicación ya que tiene también actividades de autoformación, de investigación y de gestión. Por poner un ejemplo, un proyecto de investigación lleva asociadas tareas como la propia investigación por parte del profesor (obviamente), pero también el seguimiento de los avances y problemas de un par de doctorandos, la lectura de nuevos artículos, la elaboración de los informes que la administración te pide periódicamente, la resolución de los pedidos de material, la renovación de las becas mediante más informes, la redacción de artículos, la atención al correo electrónico para comunicarse con otros colegas o grupos, la revisión periódica del calendario de tareas, reuniones de coordinación, revisión de indicadores de seguimiento del proyecto... eso si no tienes también que llevar la contabilidad o administrar el "hardware".
El problema no es tener que hacer eso sino que las tutorizaciones individuales y colectivas que el EEES reclama exigen mucho más tiempo. La solución es obvia porque ya se han hecho cuentas en muchos sitios: hay que contratar más profesorado y/o especializar en docencia al que no investiga exigiéndole más horas (ahora todos tenemos las mismas horas máximas de docencia, independientemente de que investigues o no). Lo primero, lo de contratar, cuesta un dinero que nadie está dispuesto a poner sobre la mesa (la expresión "a coste cero" se ha hecho muy popular últimamente). Lo segundo supone que el rector que se atreva a proponerlo será defenestrado en las próximas elecciones.
A pesar de estos problemas o tal vez a causa de ellos, hay gente que se ha planteado que las nuevas tecnologías pueden echar una mano.
La solución estrella, la dieta milagro, está formada a partes iguales por el blog y el wiki.
Y yo he decidido tirarme de cabeza a la piscina el curso que viene. Ya he ensayado blogs en este y tengo una asignatura virtual sobre Moodle desde hace dos años pero ahora ensayaré con una troncal de 9 créditos, a ver si el resultado es bueno.
Mi problema, que se propaga a mis futuros alumnos conejillos de Indias, es que yo no soy pedagogo. Soy, todo lo más, científico. Por ese motivo he revisado documentos por internet buscando experiencias e información útil. Por el momento no he tenido suerte: mucha teoría, mucho canto a las bondades del nuevo sistema pero poca salsa donde mojar el pan.
Aún así, me dedicaré este verano al diseño de la nueva asignatura y a plasmar mis difusas ideas en un plan explícito. Ya les contaré. ¡Ah! Y si alguien me orienta con su experiencia personal será un placer escucharle o leerle.
En fin, espero que todo esto no sea un espejismo y que no perdamos de vista que, aunque deslumbrados por las nuevas tecnologías, son sólo herramientas que funcionarán si se usan y aprovechan correctamente y llevan a un fin no necesariamente tecnológico: conocer.
Les pongo una sola referencia por si alguien quiere empezar a darle vueltas a la cosa: en Universidad20 sección Artículos hay una buena recopilación para empezar.